Lo hemos ido leyendo en la prensa sudafricana. “Parecía una Guerra. Dos niños y un hombre heridos en dos tiroteos en Manenberg” (1 junio 2020). “Niño de 11 años grave en Manenberg tras ser tiroteado en una discusión” (7 julio 2020). “Otro tiroteo en Manenberg eleva a 12 las muertes violentas de esta semana” (5 noviembre 2020). “Dada la persistente violencia, se necesitan en Manenberg más patrullas de policía” (23 noviembre 2020). Con más de 21.000 muertes violentas anuales (35’8 por cada 100.000 habitantes), Sudáfrica es uno de los países más violentos. También lo es Manenberg, 52.000 habitantes, un municipio de Ciudad del Cabo que el gobierno del apartheid fundó en 1966 para recolocar obligatoriamente a familias de color (la mayoría) y asiáticas de clase más bien baja. En Manenberg el crimen organizado está en manos de las bandas. Es el territorio de “Hard Livings”y “Americans”, las más importantes, y de otras más pequeñas como “Clever Kids” y “Jesters”. Reacción previsible, en 1996 un grupo de vigilantes organizó la PAGAD (People against gansterism and drugs) que asesinó ese mismo año, quemándolo en público, a Rashaad Staggie, hermano del fundador de Hard Livings, Rahied Staggie, y también a éste en 2019. En 2015 la policía declaró Manenberg “zona de peligro roja”, y durante varios meses las ambulancias tuvieron que entrar escoltadas por la policía. En 2016, el gobierno local creó “Gangwatch”, un sistema de vigilancia para actuar rápidamente en casos de violencia. Cuando en 2019 se cerró por falta de fondos, Gangwatch había contabilizado 6.688 tiroteos. En ese contexto, una buenísima noticia es que en 2018 comenzó a actuar un grupo de letrados musulmanes, dispuestos a pacificar la ciudad celebrando semanalmente el culto del dhikr en las plazas y calles de la ciudad. Han pasado tres años y el grupo ha comenzado a recibir el reconocimiento de los medios de comunicación.
“Letrados musulmanes en Sudáfrica se dan como misión reducir los crímenes de las bandas”, ha sido el título del artículo aparecido el 1 de marzo en la página web de aboutislam.net, y retomado al día siguiente por la agencia iraní de noticias coránicas IQNA. El 3 de marzo la BBC publicó un reportaje fotográfico de Shiraaz Mohamed, que ha acompañado a los letrados durante las sesiones semanales de dhikr. El dhikr, una modalidad de culto conocida por todos los musulmanes del mundo, incluye la repetición rítmica del nombre de Dios. En Manenberg tiene lugar al atardecer y antes de la oración ritual que comienza tras la puesta del sol (magrib) y se lleva a cabo los jueves en diferentes calles y plazas de la ciudad. En cada sesión, un invitado, a veces un sacerdote cristiano, se dirige a los asistentes (entre 100 y 150) exponiendo un determinado tema. Cerca de 2.000 personas asistieron el jueves en que se tocó el de la violencia doméstica. Según uno de los letrados, Sheikh Mogamad Saalieg Isaacs, se busca en un corto plazo pacificar y tranquilizar a la población del municipio, y a largo plazo unirse a las autoridades para alejar de la ciudad las drogas y el gansterismo. De momento ya se ha conseguido que no haya reyertas durante el dhikr, y que muchas veces sean los mismos pandilleros quienes ayuden en la preparación de la calle para la oración.
 En Manenberg, el dhikr se recita con una tonalidad propia de los “Cape Malays”, una comunidad en la que se entremezclan varias etnias asiáticas que forman parte de los musulmanes que fueron transportados a Sudáfrica durante la colonización holandesa (1652-1795). Esclavos, prisioneros y exiliados políticos, procedían en su mayoría del archipiélago indonesio. En una segunda ola, se calcula que eran musulmanes entre el 7 y el 10 % de los 176.000 trabajadores procedentes de la India británica que, con contratos de servidumbre, fueron introducidos en Sudáfrica entre 1860 y 1911. Y después de la abolición del apartheid en 1964, han llegado a Sudáfrica musulmanes africanos y migrantes económicos del sud de Asia. Esos orígenes siguen marcando hoy la comunidad musulmana en la que conviven en lo social el deseo de justicia con prácticas económicas muy liberales, y en lo religioso, ideas conservadoras con iniciativas muy modernas. Precisamente un “Cape malay”, el profesor Taj Hargey impartió en junio de 2014 en la universidad de Durban una conferencia con el título “El futuro del Islam: ¿Puritano o progresista? ¿Intolerante o inclusivo?”. Con anterioridad, el “Jamiatul Ulama” (Consejo de Letrados Musulmanes) de Kwazulu-Natal había publicado una nota: “Professor Taj Hargey, Scholar or Blasphemer?”, en la que se condenaban como falsas sus ideas y se invitaba a las agrupaciones musulmanes a alejarse de él.
En Manenberg, el dhikr se recita con una tonalidad propia de los “Cape Malays”, una comunidad en la que se entremezclan varias etnias asiáticas que forman parte de los musulmanes que fueron transportados a Sudáfrica durante la colonización holandesa (1652-1795). Esclavos, prisioneros y exiliados políticos, procedían en su mayoría del archipiélago indonesio. En una segunda ola, se calcula que eran musulmanes entre el 7 y el 10 % de los 176.000 trabajadores procedentes de la India británica que, con contratos de servidumbre, fueron introducidos en Sudáfrica entre 1860 y 1911. Y después de la abolición del apartheid en 1964, han llegado a Sudáfrica musulmanes africanos y migrantes económicos del sud de Asia. Esos orígenes siguen marcando hoy la comunidad musulmana en la que conviven en lo social el deseo de justicia con prácticas económicas muy liberales, y en lo religioso, ideas conservadoras con iniciativas muy modernas. Precisamente un “Cape malay”, el profesor Taj Hargey impartió en junio de 2014 en la universidad de Durban una conferencia con el título “El futuro del Islam: ¿Puritano o progresista? ¿Intolerante o inclusivo?”. Con anterioridad, el “Jamiatul Ulama” (Consejo de Letrados Musulmanes) de Kwazulu-Natal había publicado una nota: “Professor Taj Hargey, Scholar or Blasphemer?”, en la que se condenaban como falsas sus ideas y se invitaba a las agrupaciones musulmanes a alejarse de él.
Nacido en 1955, Taj Hargey huyó de Sudáfrica, estudió en Egipto y termino siendo el primer musulmán sudafricano con un doctorado en filosofía de la Universidad de Oxford. Pertenece a la corriente “coranista”, que sostiene que el Corán es el único texto sagrado en el Islam y rechaza la autoridad religiosa de los hadices y la sunna. Pero Taj Hargey se opone a una aplicación literalista del texto sagrado y sostiene, como otros pensadores contemporáneos, que el Corán pide ser interpretado a partir del contexto histórico y social en el que fue revelado. En Oxford fundó el Centro de Educación Musulmana, para fomentar entre los musulmanes británicos apertura mental, tolerancia y cohesión social. Y en su país natal, abrió en 2014, en El Cabo, en un antiguo garaje, una “mezquita abierta” en la que todos pueden rezar juntos, incluidas mujeres y homosexuales. Las propuestas prácticas más controvertidas de Taj Hargey aparecen claramente enumeradas en la condena por parte del Jamiatul Ulama: comer sólo “halal” no tiene base coránica; el Corán no prohíbe a una musulmana casarse con un no musulmán; la burka es una monstruosidad cultural y está bien prohibirla; los hadices constituyen un obstáculo a la integración de los musulmanes en el mundo moderno.
Pensando pues en los letrados de Manenberg y en el trabajo de Taj Hargey, se explica que un artículo del Huffpost de marzo 2015 sobre “La Mezquita que sacude al Islam”, terminara así: “Confesad que nos os imaginabais que el Islam podía parecerse a eso”.
Ramón Echeverría
[Fundación Sur]
Artículos relacionados:
– En Uganda se insta a los musulmanes a observar las pautas de COVID-19
– Las mezquitas de Guinea reabren a causa de la presión de los fieles
– Cinco bebidas de Ramadán y sus beneficios para la salud
– COVID-19, algunos musulmanes se hacen preguntas
– El Ramadán en tiempos del COVID-19
– Incautadas en Túnez 41 toneladas de productos inseguros durante el Ramadán
– El Ramadán en algunos países africanos
– Ali Bongo celebró el final del Ramadán
– Fiesta de Aíd al Fitr o Fiesta del Fin del Ayuno
– Hoy se celebra la «Noche del destino «: «Laylatul Khadr»
– Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas a los musulmanes por el ramadán
– ¿Es válido el ayuno de quien no ora?
– Curiosidades serias a propósito del Ramadán
– El mundo musulmán se prepara para el Ramadán
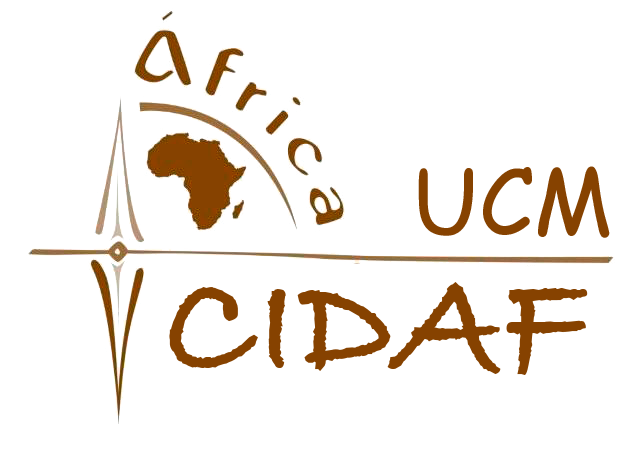





0 comentarios