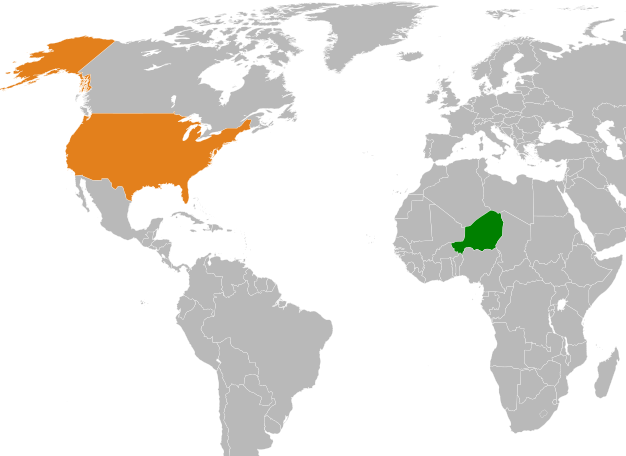Llevo una semana en Libreville, la capital de Gabón. Como ocurre cuando uno es nuevo en cualquier lugar, una de las primeras tareas consiste en saber dónde comprar alimentos para el sustento diario.
“Ya verás, en Libreville todo es carísimo”, me dijo mi compañero portugués de la oficina de Naciones Unidas durante mi primer día de trabajo. Tuve ocasión de comprobarlo al día siguiente cuando me llevo a un gran supermercado de la cadena “Mbolo” y casi me caigo de espaldas al ver el precio de un pepino: 4.300 francos CFA, es decir, unos seis euros al cambio. Inmediatamente dejé la maldita cucurbitácea en el estante y salí de allí con cara de espanto delante de mi colega diciéndole: “El caso es que no me hace falta nada. Te espero fuera”.
Según me ha explicado mi jefe hoy, los pepinos que uno se encuentra en los supermercados vienen de Francia y por eso cuestan tanto. Este es uno de los contrasentidos de este país, que con una extensión equivalente a la mitad de España, apenas un millón y pico de habitantes, una tierra fertilísima, lluvia abundante durante todo el año y una vida social tranquila y libre de conflictos armados, apenas tiene agricultura. Totalmente volcado en una economía basada en la producción de petróleo y con una actividad agrícola que apenas representa el 4% del PIB, Gabón importa la mayor parte de sus verduras de Camerún, cuando no de Europa.
Cuando trabajo fuera de España suelo comer una ensalada a mediodía. Descartados los pepinos, y teniendo en cuenta que aún me quedan buenas reservas de aceite de oliva para varios meses, me basta con encontrar hojas de lechuga, tomates y algún aguacate. Imposible encontrar un poco de tiempo para buscar un mercadillo durante los días de Semana Santa, cuando acompañé a dos de los sacerdotes de la comunidad de Espiritanos donde me hospedo a sus parroquias. Libre ya de compromisos, el domingo salí fuera a la calle junto a la estación de autobuses (así llamada aunque consiste en una calle larga con furgonetas aparcadas a ambos lados de la calzada). Las mujeres que se suelen poner en las estrechas aceras a vender sus verduras no estaban. Finalmente, el lunes encontré algunas. Tras mucho buscar encontré aguacates y compré uno por 500 francos (unos 80 céntimos de euro). “Venga aquí, señor, hay cebollas, patatas, mangos…” Muchas gracias, pero lo que busco son tomates. “!Ay, señor, hace unos días llegó la policía y nos confiscó los tomates, ya no nos dejan venderlos. ¿Por qué no compra cebollas, mire qué aspecto tan bueno que tienen?”
Menos mal que hoy me ha invitado mi jefe a comer a mediodía. Pero mañana tengo que hacerme la ensalada, y sólo con un aguacate –por mucho aceite de oliva que le embadurne- no puedo preparar un plato digno de ese nombre. Esta tarde, tras preguntar al chófer, que me ha dado una versión distinta de la presunta ilegalidad de los tomates y me ha animado a no desfallecer en mi búsqueda, he agarrado una bolsa de plástico y he salido dispuesto a recorrer todo el barrio con tal de encontrar dos o tres. “Mira, es el señor que busca los tomates”, he oído que comentaban las señoras que venden las cebollas. Me ha costado una hora, pero al final he encontrado una chica que vendía tomates. “A 500 francos cada uno”, me ha dicho sin cortarse. He empezado a regatear y al final me ha dado tres por 200 francos, que parece un precio más razonable. Y cuando me di la vuelta para volver a casa, ¡oh maravilla!, enfrente de mí una mamá de generosas dimensiones vendía lechugas a 300 francos. Ya tengo para la ensalada del resto de la semana.
Los tomates y otras verduras vienen de Camerún. Sin apenas ganadería, ni tampoco pequeñas empresas avícolas, aquí la carne es importada de Sudáfrica y el único pollo que uno puede comer es la insípida variedad congelada que viene de Brasil. En países como Uganda o la República Democrática del Congo he conocido a infinidad de graduados universitarios a los que no se les caían los anillos por cultivar su huerta al lado de casa al volver de la oficina por la tarde. El colmo de la felicidad de un habitante de Bangui es tener un terreno a dos o tres kilómetros de su casa donde plantar sus tubérculos de mandioca o sus árboles de papaya para que su familia coma. En Libreville parece que no es el caso. Aquí la idea de la felicidad está ligada a sentarse detrás de una mesa de oficina, conservar las manos libres de callos, y esperar a que a uno le caiga un buen sueldo. Con un panorama así, no es de extrañar que encontrar tomates sea tan difícil.
Una súplica a nuestros lectores: si alguno de ellos tiene previsto venir por Libreville, que me traiga dos o tres pepinos de España. No sabe lo que se lo agradeceré.
Original en : En Clave de África