José Carlos Rodríguez
Madrid, 1960. Licenciado en Teología y en Periodismo. Ha trabajado en Uganda de 1984 a 1987 y desde 1991, en Acholiland (norte de Uganda) y siempre en tiempo de guerra. Actualmente, vive en Madrid
Capítulo 1
La banda del Matamujeres
No hay nada que me desconcierte tanto como la hierba alta de la sabana africana, y en octubre pasa de los dos metros, formando altos muros a ambos lados de los caminos que cortan la espesa foresta. Cuanto más se adentra uno, más impenetrable se torna la exigua senda delante de nosotros. Si vamos a pie, la hierba se nos echará encima del cuerpo, produciéndonos picores y haciendo que el trayecto sea molesto en extremo. Si la marcha se prolonga varias horas, resultará harto monótona, privándonos de toda perspectiva que nos levante el ánimo. Tal vez vayamos doblando y arrancando briznas para entretenernos con su roce entre los dedos. En coche la hierba se aparta mejor, pero hay que ir despacio porque no sabemos con lo que podremos encontrarnos: podría ser un pedrusco de dimensiones considerables, un termitero tan duro como el hormigón o –mucho peor– un tocón de un árbol caído, talado por un hacha o cercenado por un rayo. Cualquiera de los tres podría provocar un choque o un daño irremediable para los neumáticos, lo que nos dejaría en mitad del bosque. En África, cuando sucede un percance siempre acuden en nuestra ayuda viandantes que conocen por experiencia la ley de la solidaridad entre viajeros, o campesinos que viven en sus aldeas cercanas, pero en aquel trayecto de 20 kilómetros entre Pajule y Lupul no vivía nadie. Hacía tres años que los habitantes de aquella zona habían abandonado sus casas para concentrarse en el campo de desplazados que rodeaba las escasas casas de ladrillo y techumbre metálica oxidada situadas a los lados de la carretera de Kitgum a Lira.
Mis compañeros eran dos jefes tradicionales acholi: Oywak y Lugai, ambos con el título de honor «Rwot». Los acholi del Norte de Uganda han sido siempre una sociedad dividida en pequeñas unidades políticas, agrupaciones de clanes, con una relación de colaboración entre ellas. De esto se encargaban las personas con el título de «Rwot» (en plural, Rwodi), que se diferenciaban poco del resto de los mortales en cuanto a modo de vida y ejercían un papel importante de mediación y resolución de disputas entre vecinos, como jueces de paz en versión africana.
Aquel día de octubre de 2001 íbamos los tres envueltos en un incómodo silencio que nadie se atrevía a romper. Ambos rwodi habían estado el día anterior en el lugar a donde nos dirigíamos y habían vuelto a Pajule cuando empezaba a oscurecer. Cuando vinieron a verme a la misión pude leer el desánimo en sus rostros. Todo había empezado muy de mañana, cuando un joven –presumiblemente un colaborador de los rebeldes– trajo una carta para Rwot Oyak, que entregó en su casa en el centro de Pajule. Estaba firmada por un comandante guerrillero de nombre «Onekomon», que podría traducirse como «El Matamujeres», el cual en su misiva declaraba su intención de querer «negociar la paz» y pedía poder encontrarse con líderes neutrales que pudieran ejercer de mediadores. Desde el último intento serio de negociar un final pacífico a la guerra que asolaba el norte de Uganda habían pasado ya más de siete años, cuando una iniciativa encabezada por Betty Bigombe, una ministra del gobierno de Museveni, había terminado en fracaso a principios de febrero de 1994. Dos años después, dos ancianos acholi, Okot Ogoni y Okot Lagony, habían intentado adentrarse en el bosque para reiniciar contactos de paz con algunos comandantes rebeldes. Aquello empezó y terminó mal casi al unísono, al ser asesinados nada más encontrarse con los insurgentes, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Desde entonces, la guerra se había vuelto cada vez más cruel, y los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA en siglas inglesas, abreviatura de Lord’s Resistance Army) parecían estar cada vez más distantes, sin mostrar ningún interés por establecer cualquier tipo de contacto para negociar la paz.
………………………….
No tuvimos que avanzar mucho antes de ver delante de nosotros a dos muchachos como de unos 16 años, en uniforme militar y botas de goma, con el pelo a lo «rasta», quienes con sus fusiles de asalto en posición de defensa nos hicieron señas de que siguiéramos adelante. Tragué saliva y espeté un «buenos días» en lengua acholi apenas perceptible. Ninguno de los dos me respondió. Extendí la mano temblorosa para saludarlos, y la volví a bajar cuando uno de ellos puso el dedo en el gatillo del fusil Kalashnikov.
Nunca había visto un rostro juvenil tan inexpresivo. Todavía hoy encuentro difícil describir esa cara sin el menor atisbo de emoción en los ojos, petrificada en una frialdad que infundía pavor. A partir de entonces tendría que acostumbrarme a este mimetismo que, según me explicarían después muchos niños y jóvenes que salieron del infierno del LRA, era un mecanismo de supervivencia. Había que suprimir las emociones si querías salvar la vida.
A los pocos metros llegamos a un poblado abandonado. El lugar estaba circundado por siete chicos y dos chicas, todos ellos armados. Los muchachos, dos de los cuales tenían aspecto de ser aún niños de tal vez 14 años, vestían uniforme militar, de aspecto sucio y raído. Intenté tranquilizarme y caminé despacio saludándoles uno a uno. No me sorprendió demasiado cuando vi que ninguno de ellos quiso estrecharme la mano. Había oído varias veces de otros muchachos que habían escapado cómo Joseph Kony, el líder del LRA, les había adoctrinado con detalladas normas, una de las cuales prohibía dar la mano a personas ajenas a su grupo, en la creencia de que si así lo hacían perderían el espíritu protector.

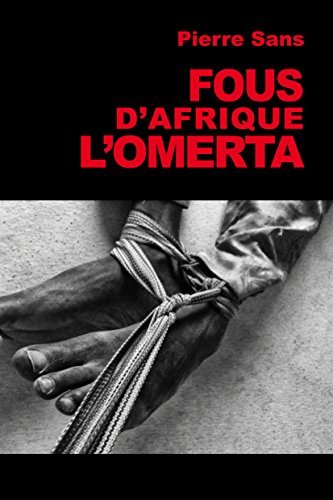

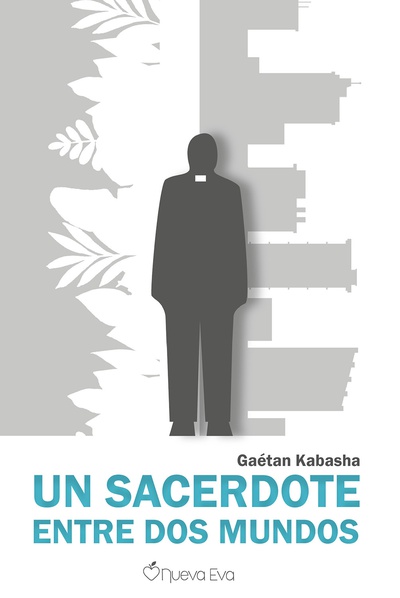

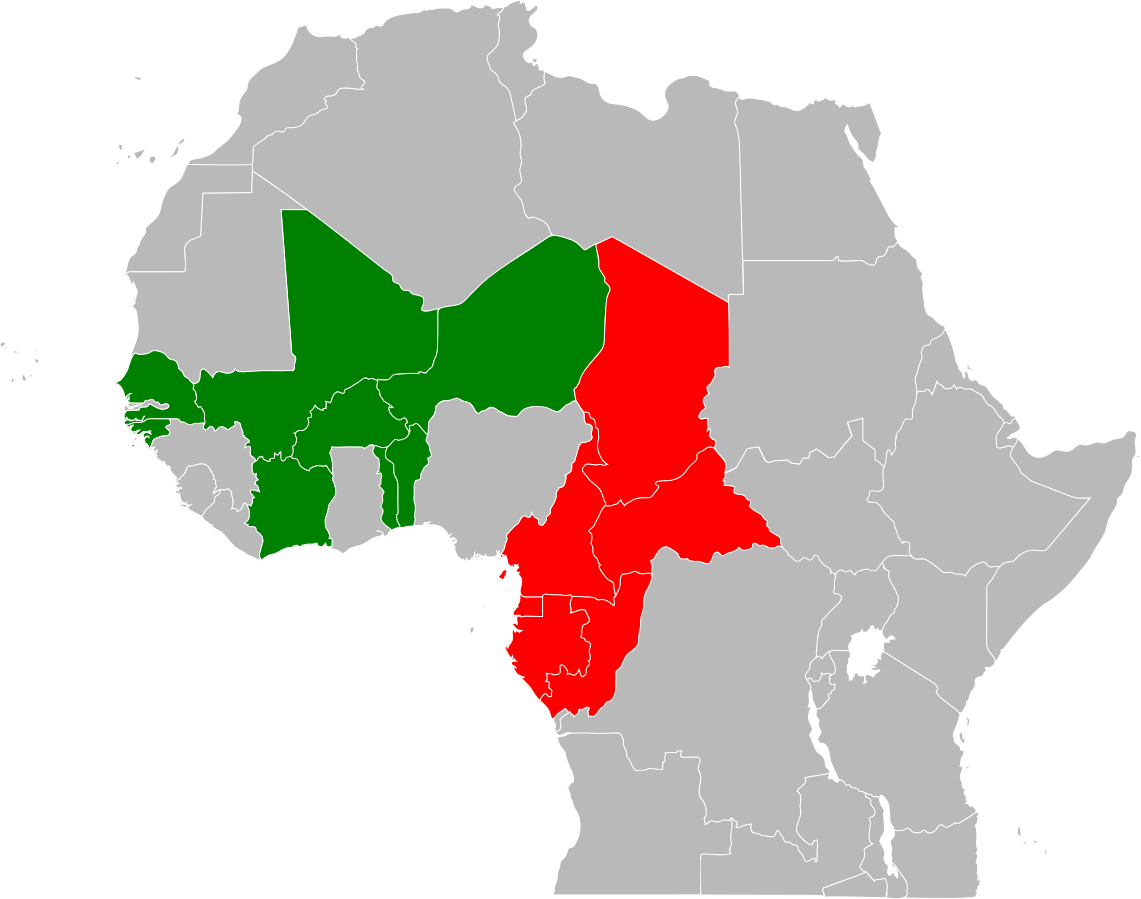
0 comentarios