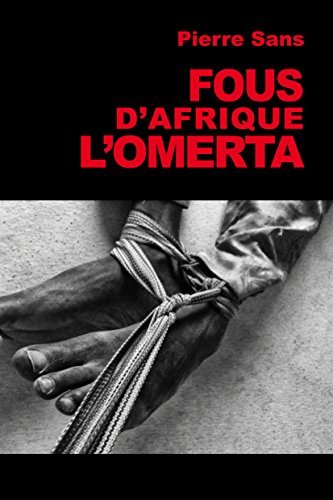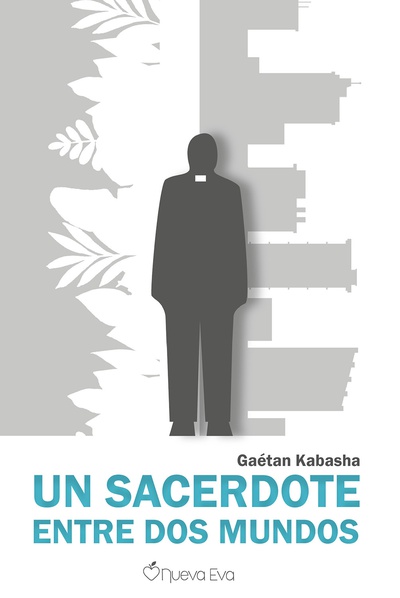José Carlos Rodríguez Soto nos adelanta algunos párrafos de su libro «Hierba alta» de la ed. Mundo Negro que será presentado en la sede del Departamento África de la Fundación Sur el 19 de junio de 2008.
….»Caminamos como una media hora más. Estábamos llegando a otro poblado llamado Tumangú, que en lengua acholi quiere decir «el sacrificio de la bestia», donde aquel día estaba a punto de suceder algo que le haría honor a su nombre. Llegamos entonces a otra casa cuyo dueño nos señaló en dirección a unos árboles de mango algo distantes:
— ‘Están allí, en casa de Omona’.
El hombre se ofreció a acompañarnos. Yo iba con tal ansia, que aceleré el paso con él mientras Tarcisio y Giulio nos seguían a cierta distancia. Entonces salieron de la maleza dos niños vestidos de uniformes militares demasiado grandes para ellos, los cuales apuntándonos con el fusil nos hicieron señas de que nos detuviéramos y nos sentáramos en el suelo. Nos preguntaron quiénes éramos y qué queríamos.
— ‘Somos tres sacerdotes. Nos llamamos Tarcisio, Giulio y Carlos y tenemos una cita con el comandante Topacho’.
— ‘¿Lleváis armas en las bolsas?’
— ‘No llevamos armas’.
— ‘¿Vienen soldados con vosotros?’
— ‘No, venimos los tres solos. Y un catequista’.
Nos ordenaron levantarnos y nos hicieron señas de seguirlos. A los pocos metros nos encontramos con una escena harto familiar en aquellos días en los poblados más remotos de la región acholi. Una veintena de jóvenes armados custodiaba a varios grupos de mujeres y niños, todos ellos con miedo en los ojos. Todo parecía indicar que les habían secuestrado hacía pocos días. Tal vez aquella misma mañana.
Forzando una sonrisa, les fuimos saludando uno a uno, haciendo caso omiso de su reticencia a darnos la mano. Parecían muy sorprendidos de nuestra presencia. Nadie sabía qué había sido de Topacho, pero empezábamos a sospechar que aquel no era su grupo. Nos tranquilizamos un poco cuando dos de los jóvenes guerrilleros se nos acercaron y nos dijeron a Tarcisio y a mí que nos conocían de habernos visto en la reunión de Koyo Lalogi el mes anterior.
Tres de los rebeldes, que tenían todas las trazas de ser los que mandaban en aquel grupo nos indicaron que nos acercáramos a ellos. Alguien trajo varias sillas, que colocó bajo la sombra de un frondoso árbol. Tarcisio explicó a los comandantes que Matthew era también catequista y que trabajaba para la misión. El que parecía mandar más ordenó entonces que también él se sentara con nosotros.
Parecían mostrar una cierta extrañeza por habernos recibido de aquella forma tan inesperada. Entonces Tarcisio propuso que empezáramos diciendo una oración, tras lo cual los tres nos presentamos. Ellos no nos dijeron sus nombres, pero pocos días después vinimos a saber que estábamos delante del teniente coronel Francis Oyat, apodado Lapaichó, quien cuatro años más tarde, en 2006 sería capturado por el ejército en un combate cerca de Kitgum. Su tartamudez le hacía aún más grotesco. Y terrorífico.
— ‘No-osotros que-eremos la-a pa-az. Pe-ero si-i Yowe-eri no quie-ere la pa-az, que-e se pre-epare, po-orque maa-atare-emos a to-odo ser hu-umano que se-e no-os po-onga po-or de-elante…’.
Abrí la boca para decirle algo que le aplacara los ánimos, pero ni siquiera pude empezar la frase que había preparado como respuesta. En aquel momento uno de sus escoltas que oteaba el horizonte se levantó como movido por un resorte, agarró su fusil y el miedo se le dibujó en su cara desencajada.
Entonces sonó el primer disparo, muy cerca.
Y al instante estallaron descargas, ráfagas y explosiones con un rugido ensordecedor. Los tres jefes rebeldes y todos los demás corrieron como una exhalación y desaparecieron en apenas dos segundos. Me eché al suelo completamente desconcertado y lo primero que vino a mi mente fue salir corriendo. Ya estaba flexionando los músculos para ponerme en pie cuando en cuestión de una fracción de segundos me percaté que no podía correr más rápido que las balas. Tarcisio y Giulio se encontraban resguardados detrás del árbol, mientras que, sin saber cómo, yo estaba en un lugar sin ningún tipo de protección, a merced del abundante fuego que procedía sin tregua del lugar donde avanzaban los soldados gubernamentales.
Me percaté de que estaba tumbado al lado del hombre que nos había guiado hasta allí. Ambos nos arrastramos como culebras hasta una cabaña cercana, donde entramos. Entonces pensé que si caía un proyectil –cosa harto probable– la endeble construcción con techado de hierba seca ardería como una tea con nosotros dentro. Apenas habíamos salido serpenteando por el suelo, la cabaña estalló envuelta en llamas. La paja incandescente cayó por todas partes. Sentí un calor asfixiante, envuelto en polvo. Cerré los ojos y, cuerpo a tierra, me quedé quieto.
Entonces vi la oscuridad más absoluta delante de mí. Nunca me había sentido más triste en mi vida. Estaba convencido de que una bala me alcanzaría en cualquier momento y sólo me preocupaba si mi muerte sería dolorosa o instantánea. Me sorprendí entonces a mí mismo dudando de la existencia de otra vida, de que Dios hiciera algo, incluso de que Dios existiera. No sé cuánto duró aquello, pero se me hizo interminable. El ruido era tan ensordecedor que me quedé aturdido, sin caer en la cuenta de que tenía el brazo derecho con quemaduras y motitas de sangre en los brazos y la espalda. La metralla me había arañado lo justo para dejar un recuerdo de su paso, sin causarme mayores daños.
Entonces abrí los ojos y vi a los soldados avanzando despacio enfrente de mí mientras seguían abriendo fuego con sus armas. Levanté la mano y uno de ellos me hizo señas para que me acercara a mis otros dos compañeros, los cuales me miraban con preocupación.
Estábamos los tres tendidos debajo del árbol mientras seguían los disparos, aunque empezaban a disminuir. Noté que Tarcisio tenía un rosario en la mano, que rezaba -medio en italiano, medio en acholi, con una interesante variación.
— ‘Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte… pero que la mía sea más adelante…’.
Giulio me dijo que yo tenía toda la cara tiznada como el carbón y el pelo chamuscado.
Se nos acercaron algunos soldados.
— ‘¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?’
Les explicamos que éramos sacerdotes y que estábamos en una reunión de paz con los rebeldes. Uno de ellos cogió mi fardel de lana azul, en la que iba la carta del gobernador y mi cámara digital. Cuando le dije que era mía me respondió que ya me la devolverían. Uno de ellos nos gritó:
— ‘¡Quédense tumbados boca abajo y no levanten la cabeza!’.
Retiró el seguro de su fusil y nos apuntó decididamente. No pude más y grité:
— ‘¡No… por favor!’
Entonces empezó a saltar sobre los tres, pateándonos la espalda con sus fuertes botas. Después sacó una cámara y empezó a sacarnos fotos. No es la primera vez que he visto a soldados ir de operaciones militares con su cámara de bolsillo, como si les hiciera ilusión volver a casa con un recuerdo de sus hazañas bélicas. Este, seguramente, iba a presumir un día con sus amigos en algún bar de cómo capturó a tres curas a los que sorprendió con las manos en la masa en compañía de unos terroristas en la selva.
Lo que vi entonces me hizo más daño que las patadas que me acababan de dar. Varios soldados sacaban a la fuerza a algunas asustadas mujeres que se habían refugiado en una de las cabañas del poblado durante el tiroteo y les golpeaban con palos mientras les gritaban.
— ‘¿Cuántas veces os tenemos que decir que os vayáis a vivir al campo de desplazados? Aquí no se puede estar’.
Secuestradas el día antes por los rebeldes y apaleadas un día después por los soldados gubernamentales cuyo deber era protegerlas. Así era la vida de la gente en este lugar del mundo por el que nadie daba dos duros. No pudimos más y los tres empezamos a gritar a los soldados que las dejaran en paz. Entonces llegó uno de ellos y nos quitó los relojes. A mí me quitó también las gafas, tras lo cual se sacó del bolsillo una cajita de medicinas.
— ‘¿Dónde está el jefe de los terroristas al que llevaban estas medicinas?’.
Era la cajita de antibióticos que llevábamos a Topacho y que nos habían quitado dos horas antes. No había duda. El puesto de control que nos había parado nada más entrar en el bosque era parte de un plan bien trazado para cogernos. Sabían exactamente dónde íbamos a encontrar a los rebeldes puesto que les habíamos dado todos los detalles. Habíamos sido demasiado ingenuos y se lo habíamos servido en bandeja.
Pasaron quizás 40 minutos cuando nos dijeron que nos pusiéramos en pie.
— ‘¡Como se les ocurra escaparse les dispararemos!’.