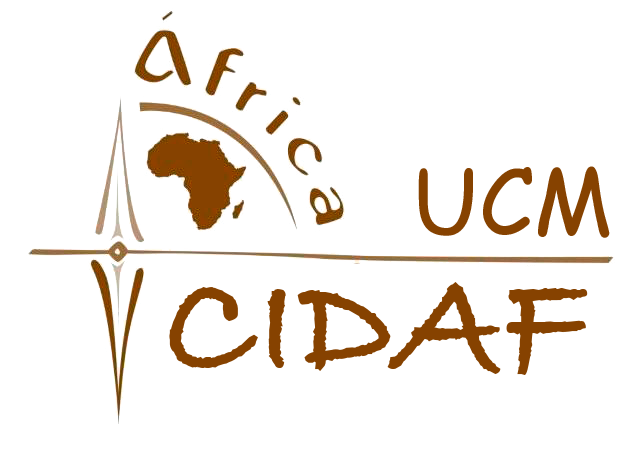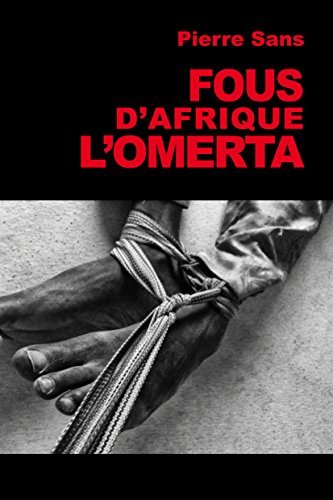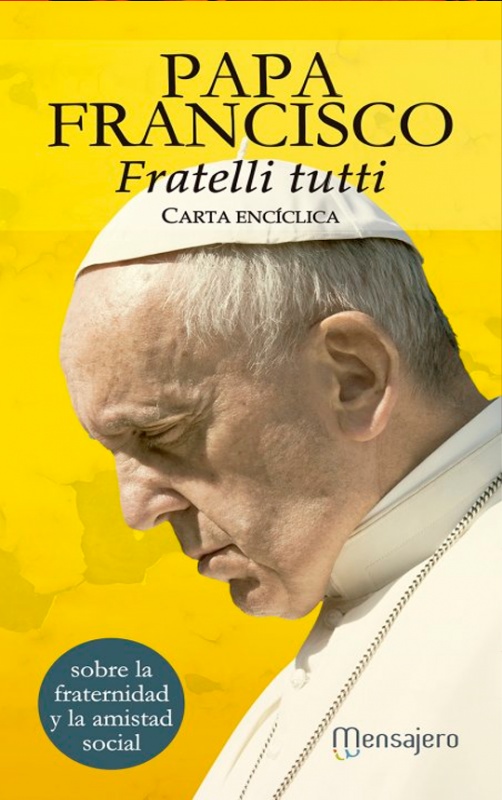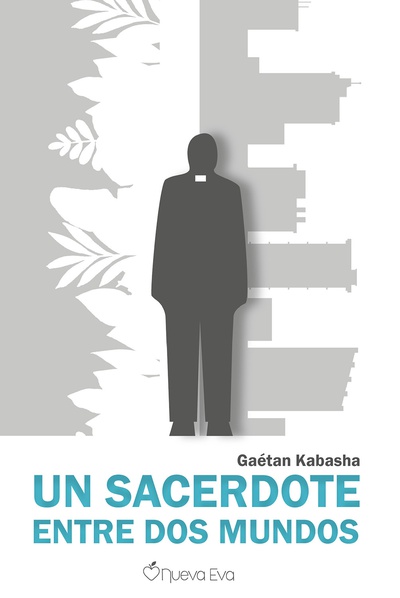George Perry Floyd Jr murió el pasado 25 de mayo. Su “I can’t breathe” se ha hecho viral. Las reacciones populares, las pancartas con el “Black lives matter”, y las declaraciones de asociaciones, organizaciones internacionales y dirigentes políticos han estado a la orden del día. Fundación Sur le dedicó el editorial del 15 de junio condenando el sufrimiento discriminatorio de los afroamericanos, evidenciado una vez más durante la presente pandemia del Covid-19. Y diez días más tarde, siempre en las páginas de Fundación, un incisivo artículo de Juan Bautista Cartés, “Sí, también en España “black lives matter”, ensanchaba el concepto apuntando a las numerosas formas de discriminación que sufren, no sólo los afroamericanos, sino los negros en general.
Que “afroamericano” no equivale a “africano”, me lo repitió a menudo, en el lejano 1980, un afroamericano historiador que visitó Tabora, Tanzania, donde yo me encontraba enseñando. Era la época en la que el fracaso de la política económica de Nyerere había traído escasez, largas y pacientes colas para obtener productos básicos y, como consecuencia, corrupción. “Vengo a Tanzania para encontrarme con mis raíces”, me decía el historiador afroamericano, “pero me doy cuenta de que no soy africano. En los Estados Unidos no toleraríamos esta situación de opresión. Hace tiempo que habrían comenzado las manifestaciones”. No es pues extraño que con ese recuerdo en mente, me llamara la atención parte del comentario del periodista keniata Uduak Amimo el pasado 4 de junio, invitado por el CSIS (Center for Strategic and International Studies) a reaccionar ante la muerte de George Floyd: “Como continente, les hemos fallado a nuestros hermanos y hermanas afroamericanos, ofreciéndoles apenas nada en forma de una solidaridad significativa para garantizar su dignidad. Debiéramos avergonzarnos. Este es nuestro problema. A nuestros hermanos y hermanas negros les debemos una disculpa por siglos de abandono”. A ese fallo africano aludía la afroamericana Takiyah Harper-Shipman, profesora de Estudios Africanos en el Davidson College (North Carolina) en un artículo publicado por Fundación Sur en diciembre de 2018, en el que se quejaba de la discriminación que a veces había experimentado en sus viajes por África, al sentirse “llamada toubab, nassara, obroni, mzungu (todos significan blanco)”.
Parece sin embargo que George Floyd esté consiguiendo que África reaccione. Moussa Faki Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana declaró el 29 de mayo: “La UA reitera el rechazo de las continuas discriminaciones contra ciudadanos negros en los Estados Unidos de América”. A su vez, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa “con la experiencia de quienes han sufrido durante siglos una brutal discriminación” hizo el 4 de junio un llamamiento a la comunidad global para construir un mundo sin discriminaciones. Más duras fueron el 8 de junio las palabras de Julius Malema, líder de la izquierda radical, ente la embajada norteamericana en Pretoria: “Basta con la brutalidad de la policía con nuestros cuerpos negros”.
Consecuencia del cambio de mentalidad augurado por Uduak Amimo se están desempolvando algunos narrativos de experiencias de discriminación vividas por ciudadanos africanos en Occidente. El 23 de junio la BBC publicó la entrevista del escritor nigeriano Dillibe Onyema (nacido en 1951), primer estudiante africano que completó sus estudios en el prestigioso Eton College. Dillibe pudo entrar gracias a los contactos de su padre, Charles Dadi Umeha Onyeama, que había estudiado en Oxford, ejerció como magistrado durante el período colonial en Nigeria y acabó siendo juez en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Dillibe Onyeama recuerda cómo sus compañeros solían burlarse “¿Cuántos gusanos tienes en el pelo? ¿Lleva tu madre un hueso en la nariz?” Y que el día en que obtuvo 7 “O-level passes”, le preguntaron si había hecho trampa. Onyema, que terminó los estudios en Eton en 1969, publicó en 1971 “Nigger at Eton”, contando el racismo que allí había sufrido. Pocos meses más tarde recibió una comunicación oficial de Eton prohibiéndole toda visita a su antiguo colegio. Contactado por la BBC, el actual director de Eton Simon Henderson “se siente horrorizado por el racismo que el Sr Onyeama sufrió en Eton”.
 También el periodista keniano Larry Madowo ha escrito para la BBC (4 de junio) sus experiencias de racismo en Estados Unidos. La primera la tuvo, recién llegado, el verano pasado. Invitado a cenar por una amiga que vive en el lujoso Upper West Side, quiso obsequiarla con un poco de fruta que compró en el camino. Al llegar a portal preguntó por el apartamento y el portero le hizo pasar por la puerta trasera del edificio. Su amiga, avergonzada, se lo explicó: negro y con una bolsa de plástico, el portero lo había tomado por un repartidor. Tras la muerte de George Floyd, Madowo se ha preguntado cómo podría él empatizar con una causa, la de los afroamericanos, que apenas conoce. Una respuesta le llegó viendo un vídeo de las protestas en Long Beach, California, escuchando a uno de los participantes: “Para los africanos en América, la mejor manera de ayudarnos es la de ponerse en pie con nosotros y comprender que somos todos los mismo”. Luego se lo preguntó a Tom Gitaa que publica “Mshale” (Flecha en swahili), para los inmigrantes africanos del Midwest. Tom respondió: “En general, nosotros africanos no hemos crecido en un contexto de lucha por los derechos civiles. Pero sí que hemos sufrido, lo mismo que los afroamericanos, la brutalidad de la policía y la discriminación en el trabajo”.
También el periodista keniano Larry Madowo ha escrito para la BBC (4 de junio) sus experiencias de racismo en Estados Unidos. La primera la tuvo, recién llegado, el verano pasado. Invitado a cenar por una amiga que vive en el lujoso Upper West Side, quiso obsequiarla con un poco de fruta que compró en el camino. Al llegar a portal preguntó por el apartamento y el portero le hizo pasar por la puerta trasera del edificio. Su amiga, avergonzada, se lo explicó: negro y con una bolsa de plástico, el portero lo había tomado por un repartidor. Tras la muerte de George Floyd, Madowo se ha preguntado cómo podría él empatizar con una causa, la de los afroamericanos, que apenas conoce. Una respuesta le llegó viendo un vídeo de las protestas en Long Beach, California, escuchando a uno de los participantes: “Para los africanos en América, la mejor manera de ayudarnos es la de ponerse en pie con nosotros y comprender que somos todos los mismo”. Luego se lo preguntó a Tom Gitaa que publica “Mshale” (Flecha en swahili), para los inmigrantes africanos del Midwest. Tom respondió: “En general, nosotros africanos no hemos crecido en un contexto de lucha por los derechos civiles. Pero sí que hemos sufrido, lo mismo que los afroamericanos, la brutalidad de la policía y la discriminación en el trabajo”.
Uduak Amimo no fue el único periodista que reaccionó a las preguntas del CSIS El malauí Golden Matonga comentó: “La gran pesadilla es que los dictadores africanos se sentirán envalentonados observando el comportamiento poco democrático de los USA”. Y en la misma línea, Ronald Kato, de African News: “Dado que los grandes jefes de seguridad africanos viajan a los Estados Unidos para formarse, y que muchas fueras de seguridad africanas reciben su formación de militares americanos, se puede concluir que la militarización de la policía africana tiene sus raíces en América”. La respuesta más exigente fue tal vez la de la nigeriana Ayisha Osori, defensora de los derechos de la mujer y miembro de la “Open Society Initiative for West Africa”: “Más que nunca, África tiene que organizarse, e, inspirada por el infatigable espíritu de los Africanos-Americanos, profundizar su democracia y construir un continente más justo, digno y propicio para sus habitantes”.
Ramón Echeverría
[Fundación Sur]
Artículos relacionados:
– Sí, también en España “black lives matter”
– Afroamericanos y policías, un drama kafkiano
– Las razas humanas no existen
– Violencia, impunidad y revuelta en Estados Unidos (Parte 2/2)
– Violencia, impunidad y revuelta en Estados Unidos (Parte 1/2)
– El racismo tras la muerte de George Floyd
– Sobre el asesinato del afroamericano George Floyd, comunicado de UNITA
– 10 mujeres negras que podrían convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos (parte 2/2)
– 10 mujeres negras que podrían convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos (parte 1/2)
– Cómo ayudar a los manifestantes de George Floyd: lista de organizaciones para donar (parte 1/2)
– No nos han vencido: en memoria de George Floyd
– El privilegio blanco de aterrorizar
– Tercera mujer negra transexual asesinada en Dallas en menos de un año
– El cuerpo de Pamela Turner es incinerado mientras el policía que la mató sigue impune
– Absuelto un policía estadounidense acusado de matar a un adolescente
– Preocupación en EE.UU. por la persistencia de supremacistas blancos en departamentos de policía
– El complejo equilibrio de lealtades que sufren los policías afroamericanos en Estados Unidos
– #BlackLivesMatter: de Marikana a Ferguson
– Las protestas contra la violencia policial en los EE.UU. persisten de costa a costa
– El Policía de Chicago que mató a Laquan McDonald finalmente ante la justicia
– Acusan de asesinato a un policía de Filadelfia que disparó contra un afroamericano que huía
– Las protestas contra la violencia policial en los EE.UU. persisten de costa a costa
– Donald Trump es el nuevo rostro de la supremacía blanca (Parte V. Final)
– Donald Trump es el nuevo rostro de la supremacía blanca (Parte IV)
– Donald Trump es el nuevo rostro de la supremacía blanca (Parte III)
– Donald Trump es el nuevo rostro de la supremacía blanca (Parte II)
– Donald Trump es el nuevo rostro de la supremacía blanca (Parte I)
– De trabajadores, periodistas y mendigos racistas
– El liberalismo va a conseguir matarnos
– El congresista de Maryland, Elijah Cummings, muere a los 68 años
– Los videojuegos tienen más probabilidades de ser culpados cuando los asesinos son blancos
– Estados Unidos: la barrera racial más grande
– Según un estudio, los policías de Estados Unidos son “islamófobos”
– El asesinato de un adolescente por un policía enciende el movimiento Black Lives Matter en Brasil
– El terror supremacista estadounidense
– La oleada de candidatas negras agita el Partido Demócrata de EE.UU. (Parte 4/4)
– La oleada de candidatas negras agita el Partido Demócrata de EE.UU. (Parte 3/4): Ayanna Pressley
– La oleada de mujeres negras agita el Partido Demócrata de EEUU (Parte 2/4): Vangie Williams
– La oleada de mujeres negras agita el Partido Demócrata de EEUU (Parte 1/4)
– Lori Lightfoot se convierte en la primera alcaldesa negra de la historia de Chicago
– Trump sigue confirmando que la “gente negra” no le importa
– 10 mujeres afroamericanas que cambiaron la historia de los Estados Unidos
– Solo en la diáspora africana: por qué los afroamericanos necesitan más solidaridad
– Tres mujeres negras logran victorias históricas en las elecciones judiciales de Mississippi
– El feminismo y la lucha panafricana: Desde Anna J. Cooper hasta Addie W.Hunton (Parte 4/4)
– El feminismo y la lucha panafricana: Desde Anna J. Cooper hasta Addie W.Hunton (Parte 3/4)
– El feminismo y la lucha panafricana: Desde Anna J. Cooper hasta Addie W.Hunton (parte 2/4)
– El feminismo y la lucha panafricana: Desde Anna J. Cooper hasta Addie W.Hunton (parte 1/4)
– Panafricanismo, feminismo y búsqueda de las mujeres panafricanistas olvidadas
– Tim Scott se opone al candidato judicial de Trump por la controversia racial que lo rodea
– El único senador republicano negro votó en favor de un juez acusado de racista